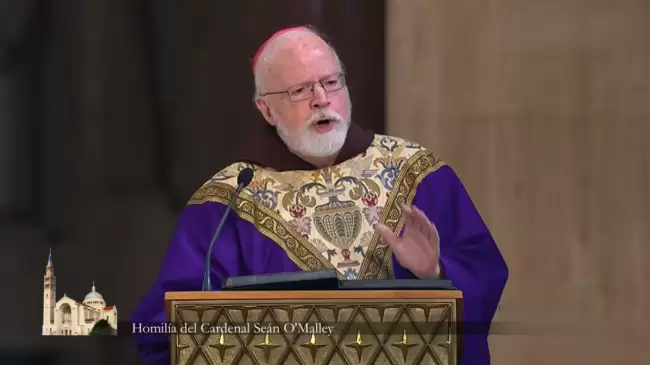por Equipo Portaluz
26 Diciembre de 2013En el Credo una de las principales certezas de fe, proclama el don que en Cristo y por Él, Dios Padre tiene dispuesto para todos sus hijos... la resurrección y la vida eterna. El Magisterio, los “Padres de la Iglesia”, los escritos y testimonios registrados de santas y santos, la propia palabra de Jesús en los Evangelios, advierten del permanente acoso que Satanás y los demonios realizan para impedir que los hijos de Dios accedan a ese regalo. Se menciona que hasta el último instante de vida el mal intentará evitar que los hijos de Dios se salven. En ocasiones aquél intento es de una transparencia dramática.
Cuando acudieron al hogar de Carmen, una anciana de 86 años que se encontraba en Ecuador próxima a la muerte, las hermanas Rosa y María, “Siervas del Hogar de la Madre”, fueron testigos de la tenaz lucha que el Demonio libraba para arrebatarle a Dios el alma de Carmen.
El primer encuentro con un alma encadenada
Acompañadas por un sacerdote “por si ella quería recibir el perdón de Dios”, cuentan que llegaron al hogar de la mujer. La anciana, postrada en cama, sostenía según podía el costado izquierdo de su cabeza, quejándose de un agudo dolor. Pero aún en esas circunstancias de agonía, la anciana fue gentil con las visitas... hasta que se mencionó el sacramento de la reconciliación. “Hablamos de todo un poco, para irnos conociendo; del campo, la lluvia de los últimos días y los nietos Pero cuando se mencionamos a sus hijos se alteró. Para ella estaban muertos. No quería hablar del tema”.
Recuerdan que la señora Carmen en su estado de alteración les dijo que ella no estaba dispuesta a perdonar. Las hermanas, viéndola en aquél estado de agonía, sabían que esta negativa a reconciliarse representaba un riesgo indiscutible para la salvación del alma de Carmen. Por su formación y experiencia pastoral, las hermanas recuerdan el dolor que sintieron por aquella mujer, sabiendo que se enfrentaban en aquél instante directamente con el Demonio, quien pretendía arruinar hasta el último instante el plan salvífico de Dios. “Le hablamos de lo que Dios había hecho con nosotros perdonándonos desde la cruz y la animamos a hacer lo mismo, de mil maneras posibles para que lo entendiera. El problema no estaba en que no nos entendiera, sino en que, por nada del mundo, perdonaría a sus hijos. Estaba cerrada. Había más de veinte años de enemistad y rencores, que era necesario disolver. Rezamos con ella pidiéndole al Señor que ablandara su corazón”.
El amor y la oración
Impresionadas, dejaron esperar algunos días rezando siempre por su conversión y luego de este primer encuentro, volvieron a visitarla. Esta vez estaba distinta. Les confesó que el disgusto vivido por sus hijos la había afectado profundamente, y en un momento fue tanta su amargura que llorando ante un crucifijo, había “jurado” al Señor que jamás les perdonaría. “Por más que le explicamos que un juramento así no valía para nada ante Dios, ella se sentía totalmente atada y por lo tanto incapaz de perdonar. Finalmente, luego de insistir sobre la misericordia de Dios, pareció que aflojaba un poquito su posición y reconoció que necesitaba la ayuda de un sacerdote. Manifestó que estaba dispuesta a confesarse”.
A la mañana siguiente, llenas de esperanza las hermanas Rosa y María se presentaron con un sacerdote, quien traía la comunión y los Santos Óleos. Cuentan las religiosas que la familia -conociendo la dramática historia de esta madre- estaba expectante por el acontecimiento. El sacerdote escuchó su confesión, le administraron la Unción, ¡pero hubo un rechazo a la hora de darle el Cuerpo de Cristo! “Ella se puso muy nerviosa y no quería. Nos acercamos para ayudarla, poniendo la Sagrada Eucaristía en su boca y dándole un vaso de agua para que pudiera tragar, mientras le explicábamos que el padre ya le había escuchado todo y le había dado la absolución. No la comulgaba. Todos nos mirábamos sorprendidos pensando que quizá por la edad le estaba fallando la cabeza. Con fuerza se retiró el vaso de los labios, dejó pegada la Santa Hostia en el canto y exclamó: «Yo no puedo recibirlo. No puede entrar en mí, porque yo no perdono. ¡No, no perdono!»”.
La acción del mal tenía sus días contados
Por más que intentaron dialogar y hacerla entrar en razón, era evidente que allí se estaba dando un crucial batalla. “Se «mascaba» la presencia del «Otro» (Demonio) -dicen las hermanas- que tenía bien sujeta aquella alma y no pensaba soltarla por nada del mundo. Hablamos y hablamos, razonamos, rezamos ¡nada! El padre bendijo el agua y mientras rezábamos, se dedicó a asperjar a nuestra pobre enferma y toda la habitación”.
Terminado aquél momento de batalla, la señora Carmen, que hacía unos minutos yacía como moribunda, reaccionó, dicen, despidiéndose atenta. Le preguntaron si les recibiría otro día y no puso reparos. Es más, agregó, que con mucho gusto les acogería nuevamente porque habían sido muy buenos con ella. No obstante, pese a la impresión que sentían, las hermanas dicen que predominaba en ellas y el sacerdote la confianza firme de que Dios actuaría tarde o temprano. “Teníamos la confianza firme en que la misericordia de Dios no abandonaría a esta pobre mujer”.
Pasaron un par de semanas y las hermanas seguían visitándola para expresarle cariño, hacerla reír “y especialmente para rezar con ella el rosario de la Divina Misericordia. Siempre estaba dispuesta. Nos cogía de la mano y la apretaba. Era como si quisiese decir: «no me dejen» y cuando nos íbamos repetía: «no se olviden de mí»”.
Después de un par de meses de esta dinámica, un día pasaron de improviso a casa Carmen. Entraron para saber cómo estaba y se encontraron con la sorpresa de que estaba muy débil. La familia pensaba que le quedaba poco tiempo de vida. “Para nuestro asombro, al acercarnos a ella, nos reconoció perfectamente y con una voz casi ininteligible nos dijo: «las madrecitas»”.
El cuerpo de Cristo que sana y libera
Apresuradas, acudieron en búsqueda de un sacerdote. Estando con Carmen, el padre intentó dialogar con ella para confesarla, pero no fue posible, “sólo decía incoherencias -recuerda la hermana María- y no se le entendía una sola palabra. Al final, después de rezar junto a ella, el sacerdote le administró el sacramento de la unción de enfermos y la absolución bajo condición, con la esperanza de que el sacramento la dispusiera interiormente a perdonar. Luego el padre le dijo a la familia que se contactaran con aquellos hijos enemistados. Insistió en la importancia del diálogo y el perdón entre los hermanos, porque ver la paz entre sus hijos iba a facilitar el perdón en el corazón de la señora Carmen”.
Unas semanas bastaron para que volvieran a visitar a Carmen. En esta oportunidad, y para sorpresa de las hermanas, la anciana lucía saludable. “Nos reconoció perfectamente -dice hermana Rosa- y pudimos hablar con ella porque había recuperado la razón. Su rostro reflejaba mucha paz y tranquilidad. Una de sus hijas nos contó que al fin habían venido sus hermanos y que de rodillas, delante de su madre, se habían arrepentido de todo el daño que le habían hecho y le habían pedido perdón. Al principio le costó perdonar, pero ellos le pidieron como muestra del perdón un beso y finalmente se los dio. Cuando hablamos con ella le preguntamos si quería confesarse y nos dijo que sí”.
El asombro también se apoderó del presbítero al ver el rostro sonriente de Carmen. “Su mente estaba lúcida, el alma dispuesta -recuerdan felices ambas hermanas- y arrepentida recibió el perdón de Dios. A continuación experimentó el Sacramento de la unción de enfermos y recibió finalmente el Santísimo Cuerpo de Cristo. ¡Cuántas gracias para esta alma tan necesitada! Me impresionaba mucho -agrega hermana María- ver el poder de Dios actuando a través de las manos sacerdotales que eran las mismas manos de Jesús que curaban”.
Al finalizar su relato, ambas religiosas agradecen alabando a Dios por el triunfo de su misericordia que derrotó al Demonio en esta batalla final...
“La Sra. Carmen que estaba muy enfermita y que el Enemigo la tenía atrapada por un juramento sacrílego que le impedía perdonar a sus hijos y recibir ella misma el perdón de Dios y por la cual pedíamos oraciones, ciertamente fue tocada por la gracia de Dios. No dudo que las oraciones constantes de tantas personas, que incluso desde varios países ofrecían por su conversión, fueron ablandando y disponiendo su alma para que el Señor actuara en ella. ¡Qué grande es el poder de la oración! Muchas gracias, Señor, por habernos concedido la gracia de ver la conversión de este alma, por habernos hecho experimentar tu amor y misericordia”.