
por Portaluz. Luis Santamaría del Río
15 Mayo de 2020Ante la muerte de un ser querido, una de las posibles tentaciones de las personas que están en duelo es la de acudir a alguien para que “se ponga en contacto” con el difunto, buscando tranquilidad y consuelo tras recibir un supuesto mensaje del más allá. Esto sucede también, en ocasiones, entre los cristianos. Si creemos en la resurrección, ¿qué problema habría en “hablar” con los muertos? Si invocamos habitualmente a la Virgen María y los santos... ¿por qué no podemos hablar con el abuelo que ha muerto?Lo que dice el Catecismo actual
La respuesta de la Iglesia es clara. Podemos conocerla en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuyo nr. 2117 sentencia: “el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él”. Y es que en el número anterior, el 2116, se recuerda a los creyentes que “todas las formas de adivinación deben rechazarse”, y entre ellas indica “la evocación de los muertos y “el recurso a médiums”.
¿Cuál es el problema de todas estas prácticas? Según nos enseña la Iglesia en su Catecismo, estos actos -que los ubica entre los pecados graves contra el primer mandamiento del decálogo- “encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios”.La base: en la Biblia
Esta postura sumamente crítica con el espiritismo, por los males espirituales que puede acarrear a sus practicantes, no es una novedad en la Iglesia católica. En el fondo, ni siquiera se trata de un aspecto que forme parte de su Magisterio de manera exclusiva. Porque el rechazo de toda forma de magia, adivinación y ocultismo -marco en el que está el espiritismo- es algo que tiene raíces bíblicas.
Ya en el Antiguo Testamento, en los libros reconocidos también como sagrados por el judaísmo, encontramos una condena tajante de todo intento de contactar con los muertos. Entre las normas que confió Dios al pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida, se incluía la de que no hubiera entre ellos “ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes” (Dt 18, 9-11). ¿Por qué? “Porque el que practica eso es abominable para el Señor” (Dt 18, 12).
Si continuamos leyendo, vemos cómo los otros pueblos vecinos de Israel “escuchan a astrólogos y vaticinadores; pero a ti no te lo permite el Señor, tu Dios” (Dt 18, 14). No es un capricho que se corresponda con una imagen arcaica de Dios en el Antiguo Testamento, sino con una exigencia del propio monoteísmo, de la creencia en un solo Dios y de la Alianza establecida entre Él y los hombres: el único Señor es Dios. Y la búsqueda de todo otro apoyo espiritual externo se considera idolatría (infidelidad).
Es de sobra conocido el episodio en el que el rey Saúl quiso contactar con el alma del difunto profeta Samuel, y esto fue visto como un gran pecado que mostró su falta de confianza en Dios (1 Sam 28).Desde hace siglos
Podemos rastrear referencias a este tema en la enseñanza cristiana de todos los tiempos, empezando por la Antigüedad y continuando por la Edad Media -ya que el espiritismo es una práctica común a diversas épocas y lugares-. Por acudir a la época moderna, cabe recordar cómo en 1585 el papa Sixto V condenó, entre otras prácticas supersticiosas y adivinatorias, el intento de contactar con los espíritus de los muertos (bula Caeli et terrae Creator). Ya antes, en 1527, el IV Concilio de Letrán había reprobado la evocación de los espíritus.
Pero será en el siglo XIX cuando el Magisterio de la Iglesia tendrá que recordar con más frecuencia el peligro de aceptar las tesis del espiritismo contemporáneo, que nace en ese tiempo de la mano de Allan Kardec (1804-1869), el autor francés que codificó y sistematizó la doctrina espiritista en obras fundamentales para esta corriente esotérica como El libro de los espíritus, El libro de los médiums o El Evangelio según el espiritismo. La oposición doctrinal entre catolicismo y espiritismo quedó patente, a pesar del lenguaje cristiano empleado por los espiritistas.
Durante el pontificado de Pío IX, la Congregación del Santo Oficio rechazó con dureza en una carta fechada en 1856 “la práctica de evocar las almas de los muertos” y “recibir sus respuestas”. En 1882, la Sagrada Penitenciaría Apostólica, otro organismo de la Santa Sede, fue más allá al considerar ilícito para un católico no sólo la práctica directa del espiritismo, sino incluso “la asistencia meramente pasiva” a juegos o sesiones, aunque no hubiera participación activa.
En los años siguientes se sucedieron diversas medidas y pronunciamientos dirigidos desde el Vaticano a la Iglesia universal. En 1892 hubo una respuesta oficial a una enrevesada pregunta sobre la licitud de evocar las almas de los difuntos tras rezar al arcángel San Miguel y poner por escrito las respuestas recibidas de un espíritu, comprobando que coinciden con la fe católica sobre el más allá... La respuesta: “no está permitido”. En 1897, León XIII prohibió “editar, leer o conservar libros que enseñen o recomienden la evocación de los espíritus u otras supersticiones semejantes” (constitución Officiorum ac numerum).Espiritismo y fe católica en el siglo XX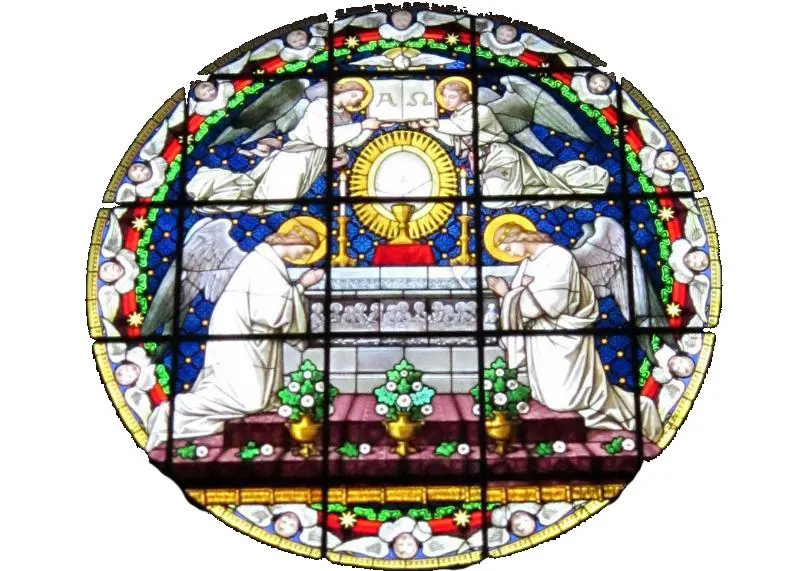
El Catecismo Mayor promulgado en 1905 por el papa San Pío X incluyó una referencia expresa al fenómeno del espiritismo, que constituía todo un desafío en su época, arrastrando una popularidad creciente desde las décadas anteriores. Al igual que el Catecismo actual, entonces se incluyó la cuestión en el apartado relativo al primer mandamiento, con la siguiente formulación: “¿Es lícito interrogar las mesas que se dicen parlantes o escribientes, o consultar de cualquier modo que sea las almas de los finados mediante el espiritismo?” (n. 367).
Y así respondía el Catecismo Mayor: “todas las prácticas del espiritismo son ilícitas, porque son supersticiosas, y a menudo no inmunes de intervención diabólica, por lo cual han sido justamente prohibidas por la Iglesia”. Es preciso subrayar aquí la afirmación de la posibilidad de intervención del demonio en los fenómenos del espiritismo, algo fundamental en el discernimiento, añadido a que se trate de un pecado contra la fe en el único Dios.
Después de este goteo incesante de enseñanza magisterial avisando a los fieles católicos de los peligros del espiritismo, en 1917 tuvo lugar un hito fundamental: con la aprobación del papa Benedicto XV, la Congregación del Santo Oficio hizo frente a la siguiente pregunta: “si es lícito por el que llaman médium, o sin el médium, empleado o no el hipnotismo, asistir a cualesquiera alocuciones o manifestaciones espiritistas, siquiera a las que presentan apariencia de honestidad o de piedad, ora interrogando a las almas o espíritus, ora oyendo sus respuestas, ora sólo mirando, aun con protesta tácita o expresa de no querer tener parte alguna con los espíritus malignos”. La respuesta, bien clara y concisa: “negativamente a todo”.
Y aunque parezca que esto sería algo del pasado, habida cuenta de lo escasos que son los pronunciamientos del Magisterio más reciente de la Iglesia, lo cierto es que el Concilio Vaticano II (1962-1965) también se refirió al espiritismo. Podemos verlo en uno de sus documentos principales, la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium: cuando se habla sobre la comunicación de bienes espirituales entre todos los miembros de la comunidad creyente -los que están en el cielo, los que se purifican en el purgatorio y los que aún peregrinamos en el mundo-, se citan en una nota, “además de los documentos más antiguos contra todas las formas de evocación de los espíritus, desde Alejandro IV”, en el siglo XIII, las referencias principales del Santo Oficio ya explicadas más arriba.
La conclusión es clara: el espiritismo, sea cual sea la motivación o intención que esté detrás, por buena que sea, y sea cual sea el grado de participación, constituye un serio peligro espiritual para la persona que incurre en su práctica o contemplación. En primer lugar, por suponer una falta de confianza en Dios y una búsqueda de apoyos o seguridades sobrenaturales fuera de Él. Y en segundo lugar, porque es un ámbito propicio para que el demonio, padre de la mentira, engañe a los hombres haciéndose pasar por almas de los difuntos.













