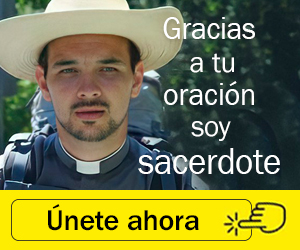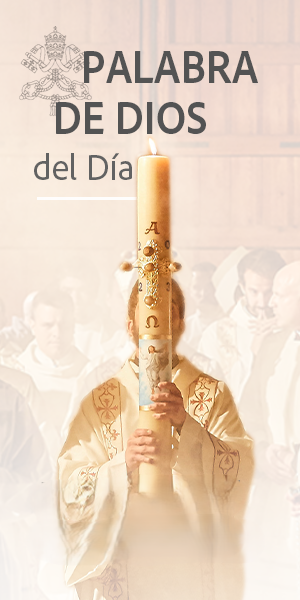por Portaluz
9 Octubre de 2025Dilexi te (pulse para leer en origen) , Te he Amado, invita a redescubrir el amor que se traduce en servicio, cercanía y justicia, siguiendo las enseñanzas del Evangelio y la atención preferencial a los pobres promovida por el Papa Francisco. León XIV señala que este texto llega a él como proyecto heredado de su predecesor, y ha decidido continuarlo.
Con este documento firmado el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, el Pontífice agustino sigue los pasos de sus predecesores: Juan XXIII, con su llamamiento a los países ricos en Mater et Magistra para que no permanecieran indiferentes ante los países oprimidos por el hambre y la miseria (83); Pablo VI, con la Populorum progressio y su intervención en la ONU "como abogado de los pueblos pobres"; Juan Pablo II, que consolidó doctrinalmente "la relación preferencial de la Iglesia con los pobres"; Benedicto XVI y la Caritas in Veritate, con su lectura "que se hace más marcadamente política" de las crisis del tercer milenio. Por último, Francisco, que ha hecho del cuidado "por los pobres" y "con los pobres" uno de los pilares de su pontificado.
Son numerosos los motivos de reflexión y los impulsos a la acción en la exhortación de Robert Francis Prevost, en la que se analizan los "rostros" de la pobreza. La pobreza de "los que no tienen medios de sustento material", "del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades", la pobreza "moral", "espiritual", "cultural"; la pobreza "del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad".
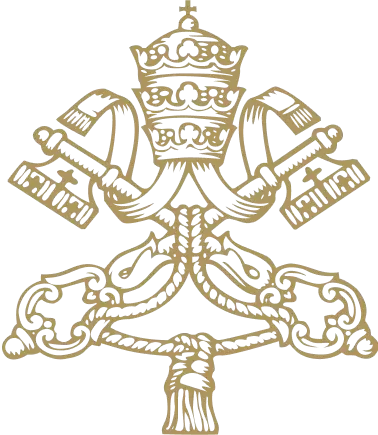
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
DILEXI TE
DEL SANTO PADRE LEÓN XIV
SOBRE EL AMOR HACIA LOS POBRES
1. «Te he amado» (Ap 3,9), dice el Señor a una comunidad cristiana que, a diferencia de otras, no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio: «A pesar de tu debilidad [...] obligaré [...] a que se postren delante de ti» (Ap 3,8-9). Este texto evoca las palabras del cántico de María: «Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías» (Lc 1,52-53).
2. La declaración de amor del Apocalipsis remite al misterio inextinguible que el Papa Francisco ha profundizado en la encíclica Dilexit nos sobre el amor divino y humano del Corazón de Cristo. En ella hemos admirado el modo en el que Jesús se identifica «con los más pequeños de la sociedad» y cómo con su amor, entregado hasta el final, muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es «más débil, miserable y sufriente». [1] Contemplar el amor de Cristo «nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás, nos hace fuertes para participar en su obra de liberación, como instrumentos para la difusión de su amor». [2]
3. Por esta razón, en continuidad con la encíclica Dilexit nos, el Papa Francisco estaba preparando, en los últimos meses de su vida, una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilexi te, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo: no tienes poder ni fuerza, pero «yo te he amado» ( Ap 3,9). Habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegra hacerlo mío —añadiendo algunas reflexiones— y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. De hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque en el «llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse». [3]
CAPÍTULO PRIMERO
ALGUNAS PALABRAS INDISPENSABLES
4. Los discípulos de Jesús criticaron a la mujer que le había derramado un perfume muy valioso sobre su cabeza: «¿Para qué este derroche? —decían— Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres». Pero el Señor les dijo: «A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre» (Mt 26,8-9.11). Aquella mujer había comprendido que Jesús era el Mesías humilde y sufriente sobre el que debía derramar su amor. ¡Qué consuelo ese ungüento sobre aquella cabeza que algunos días después sería atormentada por las espinas! Era un gesto insignificante, ciertamente, pero quien sufre sabe cuán importante es un pequeño gesto de afecto y cuánto alivio puede causar. Jesús lo comprende y sanciona su perennidad: «Allí donde se proclame esta Buena Noticia, en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo» (Mt 26,13). La sencillez de este gesto revela algo grande. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad, como se encontraba el Señor en aquel momento.
5. Y es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Aquel Jesús que dice: «A los pobres los tendrán siempre con ustedes» (Mt 26,11) expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos: «Yo estaré siempre con ustedes» (Mt 28,20). Y al mismo tiempo nos vienen a la mente aquellas palabras del Señor: «Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo» (Mt 25,40). No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la Revelación; el contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres Él sigue teniendo algo que decirnos.
San Francisco
6. El Papa Francisco, recordando la elección de su nombre, contó que, después de haber sido elegido, un cardenal amigo lo abrazó, lo besó y le dijo: «¡No te olvides de los pobres!». [4] Se trata de la misma recomendación hecha a san Pablo por las autoridades de la Iglesia cuando subió a Jerusalén para confirmar su misión (cf. Ga 2,1-10). Años más tarde, el Apóstol pudo afirmar que fue esto lo que siempre había tratado de hacer (cf. v. 10). Y fue también la opción de san Francisco de Asís: en el leproso fue Cristo mismo quien lo abrazó, cambiándole la vida. La figura luminosa del Poverello nunca dejará de inspirarnos.
7. Fue él, hace ocho siglos, quien provocó un renacimiento evangélico entre los cristianos y en la sociedad de su tiempo. Al joven Francisco, antes rico y arrogante, le impactó encontrarse con la realidad de los marginados. El impulso que provocó no cesa de movilizar el ánimo de los creyentes y de muchos no creyentes, y «ha cambiado la historia». [5] El mismo Concilio Vaticano II, según las palabras de san Pablo VI, se encuentra en este camino: «la antigua historia del buen samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del Concilio». [6] Estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria tanto en la Iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar su grito.
El grito de los pobres
8. A este respecto, hay un texto de la Sagrada Escritura al que siempre es necesario volver. Se trata de la revelación de Dios a Moisés junto a la zarza ardiente: «Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo [...]. Ahora ve, yo te envío» ( Ex 3,7-8.10). [7] Dios se muestra solícito hacia la necesidad de los pobres: «clamaron al Señor, y él hizo surgir un salvador» ( Jc 3,15). Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados. Permaneciendo, por el contrario, indiferentes a este grito, el pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado (cf. Dt 15,9), alejándonos del corazón mismo de Dios.
9. La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo, deberíamos hablar quizás más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de un fenómeno variado; en efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad.
10. En este sentido, se puede decir que el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente. Esto también porque vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios de orientación de la existencia y de la política marcados por numerosas desigualdades y, por tanto, a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intenta contrastar, se agregan otras nuevas, en ocasiones más sutiles y peligrosas. Desde este punto de vista, es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del Milenio.
11. Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. Hace algunos años, la foto de un niño tendido sin vida en una playa del Mediterráneo provocó un gran impacto y, lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales.
12. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Nos preocupan particularmente las graves condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua. Cada día mueren varios miles de personas por causas vinculadas a la malnutrición. En los países ricos las cifras relativas al número de pobres tampoco son menos preocupantes. En Europa hay cada vez más familias que no logran llegar a fin de mes. En general, se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza. Esta ya no se configura como una única condición homogénea, más bien se traduce en múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades también en contextos generalmente acomodados. Recordemos que «doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias». [8] Si bien en algunos países se observan cambios importantes, «la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje», [9] sobre todo si pensamos en las mujeres más pobres.
Prejuicios ideológicos
13. Más allá de los datos —que a veces son "interpretados" en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave—, la realidad general es bastante clara: «Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que "nacen nuevas pobrezas". Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto». [10] Sin embargo, más allá de las situaciones específicas y contextuales, en un documento de la Comunidad Europea, en 1984, se afirmaba que «se entiende por personas pobres los individuos, las familias y los grupos de personas cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son tan escasos que no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas aceptables en el Estado miembro en que viven». [11] Pero si reconocemos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, independientemente del lugar de nacimiento, no se deben ignorar las grandes diferencias que existen entre los países y las regiones.
14. Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos, es una elección. Y, sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. Obviamente entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados, que han trabajado toda la vida, han muerto pobres. Pero hay muchos —hombres y mujeres— que de todas maneras trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones o haciendo otras actividades de ese tipo, aunque este esfuerzo sólo les sirva para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido "méritos", según esa falsa visión de la meritocracia en la que parecería que sólo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida.
15. También los cristianos, en muchas ocasiones, se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio, para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.
CAPÍTULO SEGUNDO
DIOS OPTA POR LOS POBRES
La opción por los pobres
16. Dios es amor misericordioso y su proyecto de amor, que se extiende y se realiza en la historia, es ante todo su descenso y su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado y del poder de la muerte. Con una mirada misericordiosa y el corazón lleno de amor, Él se dirigió a sus criaturas, haciéndose cargo de su condición humana y, por tanto, de su pobreza. Precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana, Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros, lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz, allí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Se comprende bien, entonces, por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres, una expresión nacida en el contexto del continente latinoamericano y en particular en la Asamblea de Puebla, pero que ha sido bien integrada en el magisterio de la Iglesia sucesivo. [12] Esta "preferencia" no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios serían imposibles; esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad y, queriendo inaugurar un Reino de justicia, fraternidad y solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su Iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles.
17. Se comprenden en esta perspectiva las numerosas páginas del Antiguo Testamento en las que Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, Aquel que escucha el grito del pobre e interviene para liberarlo (cf. Sal 34,7). Dios, refugio del pobre, por medio de los profetas —recordemos en particular a Amós e Isaías— denuncia las iniquidades en perjuicio de los más débiles y dirige a Israel la exhortación a renovar también el culto desde dentro, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Desde el comienzo, la Escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles y de los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica "debilidad" de Dios para con ellos. «El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres [...]. Todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres». [13]
Jesús, Mesías pobre
18. Toda la historia veterotestamentaria de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito —que he evocado brevemente— encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. [14] En su encarnación, Él «se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano» ( Flp 2,7), de esa forma nos trajo la salvación. Se trata de una pobreza radical, fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino (cf. Jn 1,18; 1 Jn 4,9). Por tanto, con una de sus admirables síntesis, san Pablo puede afirmar: «Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza» ( 2 Co 8,9).
19. En efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. El evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, observa con amargura: «No había lugar para ellos en el albergue» (Lc 2,7). Jesús nació en condiciones humildes; recién nacido fue colocado en un pesebre y, muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto (cf. Mt 2,13-15). Al inicio de la vida pública, fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en Él se cumple el año de gracia del que se alegran los pobres (cf. Lc 4,14-30). No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo (cf. Mc 15,22). En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres: ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de este privilegium pauperum. Él se presenta al mundo no sólo como Mesías pobre sino como Mesías de los pobres y para los pobres.
20. Hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, Él realizaba el oficio de artesano o carpintero, téktōn (cf. Mc 6,3). Se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el Templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o de pichones (cf. Lc 2,22-24), que según las prescripciones del libro del Levítico (cf. 12,8) era la ofrenda de los pobres. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban los campos (cf. Mc 2,23-28), y esto —espigar los sembrados— sólo le era permitido a los pobres. Jesús mismo, luego, dice de sí: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza» (Mt 8,20; Lc 9,58). Él, en efecto, es un maestro itinerante, cuya pobreza y precariedad es signo de su vínculo con el Padre y es lo que se le pide también a quien quiere seguirlo en el camino del discipulado, precisamente para que la renuncia a los bienes, a las riquezas y a las seguridades de este mundo sean signo visible de la confianza en Dios y en su providencia.
21. Al comienzo de su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres» (Lc 4,18; cf. Is 61,1). Él, por tanto, se presenta como Aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Los signos que acompañan la predicación de Jesús son manifestación del amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres y a los pecadores que, en virtud de su condición, eran marginados por la sociedad, pero también por la religión. Él abre los ojos a los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos y anuncia la buena noticia a los pobres; Dios se acerca, Dios los ama (cf. Lc 7,22). Esto explica por qué Él proclama: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece!» (Lc 6,20). En efecto, Dios muestra predilección hacia los pobres, a ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor y, por eso, aun en la condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. Y la Iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la Iglesia de las Bienaventuranzas, una Iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado (cf. St 2,2-4).
22. Los indigentes y enfermos, incapaces de procurarse lo necesario para vivir, se encontraban muchas veces obligados a la mendicidad. A esto se añadía el peso de la vergüenza social, alimentado por la convicción de que la enfermedad y la pobreza estuvieran vinculadas a algún pecado personal. Jesús se opuso con firmeza a ese modo de pensar, afirmando que Dios «hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45). Es más, dio un vuelco completo a esa concepción, como queda bien ejemplificado en la parábola del rico epulón y del pobre Lázaro: «Hijo mío, [...] recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento» (Lc 16,25).
23. Entonces es claro que «de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad». [15] Muchas veces me pregunto por qué, aun cuando las Sagradas Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones. Por el momento, sigamos aún en el ámbito bíblico e intentando reflexionar sobre nuestra relación con los últimos de la sociedad y su lugar fundamental en el pueblo de Dios.
La misericordia hacia los pobres en la Biblia
24. El apóstol Juan escribe: «¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?» (1 Jn 4,20). Del mismo modo, en su réplica al doctor de la ley, Jesús retoma los dos antiguos mandamientos: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,5) y «amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Lv 19,18) fundiéndolos en un único mandamiento. El evangelista Marcos recoge la respuesta de Jesús en estos términos: «El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos» (Mc 12,29-31).
25. El pasaje citado del Levítico exhorta a honrar al conciudadano, mientras en otros textos se encuentra una enseñanza que también invita al respeto —por no decir incluso al amor— del enemigo: «Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás inmediatamente. Si ves al asno del que te aborrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado; más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño» (Ex 23,4-5). De todo esto se trasluce el valor intrínseco del respeto a la persona: cualquiera, incluso el enemigo, si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda.
26. Es innegable que el primado de Dios en la enseñanza de Jesús va acompañado de otro punto fijo: no se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios, como asevera el apóstol Juan: «Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. [...] Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él» (1 Jn 4,12.16). Son dos amores distintos, pero inseparables. Incluso en los casos en los que la relación con Dios no es explícita, el Señor mismo nos enseña que todo acto de amor hacia el prójimo es de algún modo un reflejo de la caridad divina: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo» (Mt 25,40).
27. Por esta razón se recomiendan las obras de misericordia, como signo de la autenticidad del culto que, mientras alaba a Dios, tiene la tarea de disponernos a la transformación que el Espíritu puede realizar en nosotros, para que seamos todos imagen de Cristo y de su misericordia hacia los más débiles. En este sentido, la relación con el Señor, que se expresa en el culto, pretende también liberarnos del riesgo de vivir nuestras relaciones en la lógica del cálculo y del interés, para abrirnos a la gratuidad que circula entre aquellos que se aman y que, por eso, ponen todo en común. A este respecto, Jesús aconseja: «Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. ¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte!» (Lc 14,12-14).
28. La llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final (cf. Mt 25,31-46), que es también una descripción gráfica de la bienaventuranza de los misericordiosos. Allí el Señor nos ofrece la clave para alcanzar nuestra plenitud, porque «si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados». [16] Las palabras fuertes y claras del Evangelio deberían ser vividas «sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas». [17]
29. En la primera comunidad cristiana el programa de caridad no derivaba de análisis o de proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús, de las mismas palabras del Evangelio. La Carta de Santiago dedica mucho espacio al problema de la relación entre ricos y pobres, lanzando a los creyentes dos enérgicos llamados que cuestionan su fe: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: "Vayan en paz, caliéntense y coman", y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta» (St 2,14-17).
30. «Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. ¡Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final! Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza» (St 5,3-5). ¡Qué fuerza tienen estas palabras, aunque prefiramos hacernos los sordos! En la Primera Carta de san Juan encontramos una exhortación parecida: «Si alguien vive en la abundancia, y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17).
31. Lo que dice la Palabra revelada «es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar, y no para alejarnos de ella». [18]
32. Por otra parte, un claro ejemplo eclesial de compartir los bienes y asistir a los pobres lo encontramos en la vida cotidiana y en el estilo de la primera comunidad cristiana. Podemos recordar en particular el modo en el que fue resuelta la cuestión de la distribución cotidiana de ayuda a las viudas (cf. Hch 6,1-6). Se trataba de un problema difícil de resolver, porque algunas de estas viudas, que provenían de otros países, eran desatendidas por ser extranjeras. De hecho, el episodio relatado por los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto un cierto descontento por parte de los helenistas, que eran judíos de cultura griega. Los apóstoles no responden con un discurso doctrinal abstracto, sino que, volviendo a poner en el centro la caridad hacia todos, reorganizan la asistencia a las viudas pidiendo a la comunidad que busquen personas sabias y estimadas a quienes confiar el servicio de las mesas, mientras ellos se ocupaban de la predicación de la Palabra.
33. Cuando Pablo fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles para asegurarse de «que no corría o no había corrido en vano» (Ga 2,2), le pidieron que no se olvidase de los pobres (cf. Ga 2,10). Por esta razón, organizó varias colectas para ayudar a las comunidades necesitadas. Entre las motivaciones que ofrece para este gesto se debe resaltar la siguiente: «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). A aquellos entre nosotros que somos poco propensos a gestos gratuitos, sin ningún interés, la Palabra de Dios nos indica que la generosidad para con los pobres es un verdadero bien para quien la practica; de hecho, comportándonos así, somos amados por Dios de modo especial. En efecto, las promesas bíblicas dirigidas a quien da con generosidad son muchas: «El que se apiada del pobre presta al Señor, y él le devolverá el bien que hizo» (Pr 19,17). «Den, y se les dará. [...] Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes» (Lc 6,38). «Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar» (Is 58,8). Los primeros cristianos estaban convencidos de ello.
34. La vida de las primeras comunidades eclesiales, narrada en el canon bíblico y que ha llegado a nosotros como Palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad, y que continúa como exhortación permanente para las generaciones venideras. A lo largo de los siglos, estas páginas han interpelado los corazones de los cristianos a amar y a realizar obras de caridad, como semillas fecundas que no cesan de producir fruto.
CAPÍTULO TERCERO
UNA IGLESIA PARA LOS POBRES
35. Tres días después de su elección, mi predecesor expresó a los representantes de los medios de comunicación su deseo de que la Iglesia mostrara más claramente su cuidado y atención hacia los pobres: «¡Ah, cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!». [19]
36. Este deseo refleja la conciencia de que la Iglesia «reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo». [20] En efecto, habiendo sido llamada a configurarse con los últimos, en ella «no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro [...]. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres». [21] A este respecto, tenemos abundantes testimonios a lo largo de los casi dos mil años de historia de los discípulos de Jesús. [22]
La verdadera riqueza de la Iglesia
37. San Pablo refiere que entre los fieles de la naciente comunidad cristiana no había «muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles» (1 Co 1,26). Sin embargo, a pesar de su propia pobreza, los primeros cristianos tienen clara conciencia de la necesidad de acudir a aquellos que sufren mayores privaciones. Ya en los albores del cristianismo los apóstoles impusieron las manos sobre siete hombres elegidos por la comunidad y, en cierta medida, los integraron en su propio ministerio, instituyéndolos para el servicio —en griego, diakonía— de los más pobres (cf. Hch 6,1-5). Es significativo que el primer discípulo en dar testimonio de su fe en Cristo con el derramamiento de su propia sangre fuera san Esteban, que formaba parte de este grupo. En él se unen el testimonio de vida en la atención a los necesitados y el martirio.
38. Poco más de dos siglos después, otro diácono manifestará su adhesión a Jesucristo en modo semejante, uniendo en su vida el servicio a los pobres y el martirio: san Lorenzo. [23] Del relato de san Ambrosio comprendemos que Lorenzo, diácono en Roma en el pontificado del Papa Sixto II, al ser obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la Iglesia, «al día siguiente trajo consigo a los pobres. Cuando le preguntaron dónde estaban los tesoros que había prometido, les mostró a los pobres, diciendo: "Estos son los tesoros de la Iglesia"». [24] Al narrar este episodio, Ambrosio pregunta: «¿Qué mejores tesoros tendría Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba?». [25] Y, recordando que los ministros de la Iglesia nunca deben descuidar el cuidado de los pobres y, menos aún, acumular bienes en beneficio propio, afirma: «Es necesario que cada uno de nosotros cumpla con esta obligación con fe sincera y providencia perspicaz. Sin duda, si alguien desvía algo para su propio beneficio, eso es un delito; pero si lo da a los pobres, si rescata al cautivo, eso es misericordia». [26]
Los Padres de la Iglesia y los pobres
39. Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. La caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. La comunidad de fieles, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo, se encuentra arraigada en la cercanía a los pobres, que en ella no son un apéndice, sino parte esencial de su cuerpo vivo. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, camino del martirio, exhortaba a los fieles de la comunidad de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad para con los más necesitados, advirtiéndoles que no procedieran como los que se oponían a Dios: «Considerad a los que tienen una opinión diferente sobre la gracia de Jesucristo, que vino a nosotros: ¡cómo se oponen al pensamiento de Dios! No se preocupan por el amor, ni por la viuda, ni por el huérfano, ni por el oprimido, ni por el prisionero o el liberto, ni por el hambriento o el sediento». [27] El obispo de Esmirna, Policarpo, recomendaba precisamente a los ministros de la Iglesia que cuidaran de los pobres: «Los presbíteros también sean compasivos, misericordiosos con todos. Traigan de vuelta a los descarriados, visiten a todos los enfermos, no descuiden a la viuda, al huérfano y al pobre, sino que sean siempre solícitos en el bien ante Dios y los hombres». [28] A partir de estos dos testimonios, constatamos que la Iglesia aparece como madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia.
40. San Justino, por su parte, en su primera Apología, dirigida al emperador Adriano, al Senado y al pueblo romano, explicaba que los cristianos llevaban a los necesitados todo lo que podían, porque veían en ellos hermanos y hermanas en Cristo. Al escribir sobre la asamblea de oración del primer día de la semana, destacaba que, en el centro de la liturgia cristiana, no se puede separar el culto a Dios de la atención a los pobres. En efecto, en un momento determinado de la celebración, «los que tienen algo y quieren, cada uno según su libre voluntad, dan lo que les parece bien, y lo que se ha recogido se entrega al presidente. Él lo distribuye a los huérfanos y viudas, a los que por enfermedad u otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los extranjeros de paso, en una palabra, se convierte en el proveedor de todos los que se encuentran indigentes». [29] Así, se da testimonio de que la Iglesia naciente no separaba el creer de la acción social: la fe que no iba acompañada del testimonio de las obras, como había enseñado Santiago, se consideraba muerta (cf. St 2,17).
San Juan Crisóstomo
41. Entre los Padres orientales, quizá el predicador más ardiente de la justicia social sea san Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla entre los siglos IV y V. En sus homilías, exhortaba a los fieles a reconocer a Cristo en los necesitados: «¿Quieres honrar el Cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen qué vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fuera lo abandonas al frío y a la desnudez [...]. En el templo, el Cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras; pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos, pues, a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que él prefiere y no el que más nos gusta [...]. Así también tú debes prestarle el honor que Él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas entre los pobres. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro». [30] Afirmando con claridad meridiana que si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres a su puerta, tampoco lo encontrarán en el altar, continúa: «¿De qué serviría, al fin y al cabo, adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobra». [31] Entendía la Eucaristía, por tanto, también como una expresión sacramental de la caridad y la justicia que la precedían, la acompañaban y debían darle continuidad en el amor y la atención a los pobres.
42. Así pues, la caridad no es una vía opcional, sino el criterio del verdadero culto. Crisóstomo denunciaba con vehemencia el lujo exacerbado, que convivía con la indiferencia hacia los pobres. La atención que se les debe prestar, más que una mera exigencia social, es una condición para la salvación, lo que atribuye a la riqueza injusta un peso de condena: «Hace mucho frío y el pobre yace en harapos, moribundo y helado, castañeteando los dientes, con un aspecto y un atuendo que deberían conmoverte. Tú, sin embargo, calentito y ebrio, pasas de largo. ¿Y cómo quieres que Dios te libre de la infelicidad? [...] A menudo adornas con muchas vestiduras variadas y doradas un cadáver insensible, que ya no percibe el honor. Sin embargo, desprecias a aquel que siente dolor, que está desgarrado, torturado, atormentado por el hambre y el frío, y te preocupa más la vanagloria que el temor de Dios». [32] Este profundo sentido de la justicia social le lleva a afirmar que «no dar a los pobres es robarles, es defraudarles la vida, porque lo que poseemos les pertenece». [33]
San Agustín
43. Agustín tuvo como maestro espiritual a san Ambrosio, que insistía en la exigencia ética de compartir los bienes: «Lo que das al pobre no es tuyo, es suyo. Porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común». [34] Para el obispo de Milán, la limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista. En sus sermones, la misericordia adquiere un carácter profético: denuncia las estructuras de acumulación y reafirma la comunión como vocación eclesial.
44. Formado en esta tradición, el santo obispo de Hipona enseñó a su vez el amor preferencial por los pobres. Pastor vigilante y teólogo de rara clarividencia, comprendió que la verdadera comunión eclesial se expresa también en la comunión de los bienes. En sus Comentarios a los Salmos, recuerda que los verdaderos cristianos no dejan de lado el amor a los más necesitados: «Atended a vuestros hermanos, si necesitan algo; dad, si Cristo está en vosotros, incluso a los extranjeros». [35] Este compartir los bienes brota, por tanto, de la caridad teologal y tiene como fin último el amor a Cristo. Para Agustín, el pobre no es sólo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor.
45. El Doctor de la Gracia veía en el cuidado a los pobres una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados, miente (cf. 1 Jn 4,20). Al comentar el encuentro de Jesús con el joven rico y el «tesoro en el cielo» que está reservado a quienes dan sus bienes a los pobres (cf. Mt 19,21), Agustín pone en boca del Señor las siguientes palabras: «Recibí tierra y daré el cielo. Recibí cosas temporales y daré a cambio bienes eternos. Recibí pan, daré la vida. [...] He recibido alojamiento y daré una casa. He sido visitado en la enfermedad y daré salud. Fui visitado en la cárcel y daré libertad. El pan que se dio a mis pobres se consumió; el pan que yo daré restaura las fuerzas, sin acabarse nunca». [36] El Altísimo no se deja vencer en generosidad por aquellos que le sirven en los más necesitados; cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios.
46. Esta mirada cristocéntrica y profundamente eclesial lleva a sostener que las ofrendas, cuando nacen del amor, no sólo alivian la necesidad del hermano, sino que también purifican el corazón de quien da y está dispuesto a la conversión, «pues las limosnas pueden servirte para redimir los pecados de la vida pasada, si cambias de vida». [37] Son, por así decirlo, el camino ordinario de conversión de quien desea seguir a Cristo con corazón indiviso.
47. En una Iglesia que reconoce en los pobres el rostro de Cristo y en los bienes el instrumento de la caridad, el pensamiento agustiniano sigue siendo una luz segura. Hoy, la fidelidad a las enseñanzas de Agustín exige no sólo el estudio de sus obras, sino la disposición a vivir con radicalidad su llamada a la conversión, que incluye necesariamente el servicio de la caridad.
48. Muchos otros Padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales, se pronunciaron sobre la primacía de la atención a los pobres en la vida y misión de cada fiel cristiano. Sobre este aspecto, en resumen, se puede afirmar que la teología patrística fue práctica, apuntando a una Iglesia pobre y para los pobres, recordando que el Evangelio sólo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos, y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía.
Cuidar a los enfermos
49. La compasión cristiana se ha manifestado de manera peculiar en el cuidado de los enfermos y los que sufren. A partir de los signos presentes en el ministerio público de Jesús —que curaba a ciegos, leprosos y paralíticos—, la Iglesia entiende como parte importante de su misión el cuidado de los enfermos, en los que con facilidad reconoce al Señor crucificado. San Cipriano, durante una peste en la ciudad de Cartago, donde era obispo, recordaba a los cristianos la importancia del cuidado de los infectados al afirmar: «Esta epidemia que parece tan horrible y funesta pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran». [38] La tradición cristiana de visitar a los enfermos, de lavar sus heridas, de consolar a los afligidos no se reduce a una mera obra de filantropía, sino que es una acción eclesial a través de la cual, en los enfermos, los miembros de la Iglesia «tocan la carne sufriente de Cristo». [39]
50. En el siglo XVI, san Juan de Dios, al fundar la Orden Hospitalaria que lleva su nombre, creó hospitales modelo que acogían a todos, independientemente de su condición social o económica. Su famosa expresión "¡Haced el bien, hermanos!" se convirtió en el lema de la caridad activa con los enfermos. Contemporáneamente, san Camilo de Lelis fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos —los camilos—, asumiendo como misión servir a los enfermos con total dedicación. Su regla ordena que «cada uno solicite al Señor la gracia de tener un afecto maternal hacia su prójimo para poderlo servir con todo amor caritativo, en el alma y el cuerpo; porque deseamos —con la gracia de Dios— servir a todos los enfermos con el mismo afecto que una madre amorosa suele asistir a su único hijo enfermo». [40] En hospitales, campos de batalla, prisiones y calles, los camilos encarnaron la misericordia de Cristo Médico.
51. Cuidando a los enfermos con cariño maternal, como una madre cuida de su hijo, muchas mujeres consagradas desempeñaron un papel aún más difundido en la atención sanitaria de los pobres. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las Hermanas Hospitalarias, las Pequeñas Siervas de la Divina Providencia y tantas otras Congregaciones femeninas se convirtieron en una presencia maternal y discreta en los hospitales, asilos y residencias de ancianos. Llevaban medicinas, escucha, presencia y, sobre todo, ternura. Construyeron, a menudo con sus propias manos, estructuras sanitarias en zonas sin asistencia médica. Enseñaban higiene, atendían partos, medicaban con sabiduría natural y fe profunda. Sus casas se convertían en oasis de dignidad donde nadie era excluido. El toque de la compasión era el primer remedio. Santa Luisa de Marillac escribía a sus hermanas, las Hijas de la Caridad, recordándoles que habían «recibido una bendición especial de Dios para servir a los pobres enfermos en los hospitales». [41]
52. Hoy, ese legado continúa en los hospitales católicos, los puestos de salud en las regiones periféricas, las misiones sanitarias en las selvas, los centros de acogida para toxicómanos y los hospitales de campaña en las zonas de guerra. La presencia cristiana junto a los enfermos revela que la salvación no es una idea abstracta, sino una acción concreta. En el gesto de limpiar una herida, la Iglesia proclama que el Reino de Dios comienza entre los más vulnerables. Y, al hacerlo, permanece fiel a Aquel que dijo: «Estaba [...] enfermo, y me visitaron» (Mt 25,35.36). Cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda: amar al Señor allí donde Él está más desfigurado.
El cuidado de los pobres en la vida monástica
53. La vida monástica, nacida en el silencio de los desiertos, fue desde sus inicios un testimonio de solidaridad. Los monjes lo dejaban todo —riqueza, prestigio, familia— no sólo por despreciar las riquezas del mundo — contemptus mundi—, sino para encontrar, en este despojo radical, al Cristo pobre. San Basilio Magno, en su Regla, no veía contradicción entre la vida de oración y recogimiento de los monjes y la acción en favor de los pobres. Para él, la hospitalidad y el cuidado de los necesitados eran parte integrante de la espiritualidad monástica, y los monjes, incluso después de haberlo dejado todo para abrazar la pobreza, debían ayudar a los más pobres con su trabajo, ya que «para poder socorrer a los necesitados, es evidente que debemos trabajar con diligencia [...]. Este modo de vida es provechoso no sólo para someter el cuerpo, sino también por la caridad hacia el prójimo, para que, por medio de nosotros, Dios provea lo suficiente a los hermanos más débiles». [42]
54. Construyó en Cesarea, donde era obispo, un lugar conocido como Basilíades, que incluía alojamientos, hospitales y escuelas para los pobres y los enfermos. El monje, por lo tanto, no era sólo un asceta, sino un servidor. Basilio demostraba así que para estar cerca de Dios hay que estar cerca de los pobres. El amor concreto era criterio de santidad. Orar y cuidar, contemplar y curar, escribir y acoger: todo era expresión del mismo amor a Cristo.
55. En Occidente, san Benito de Nursia elaboró una Regla que se convertiría en la columna vertebral de la espiritualidad monástica europea. En ella, la acogida de los pobres y los peregrinos ocupa un lugar de honor: «Mostrad sobre todo un cuidado solícito en la recepción de los pobres y los peregrinos, porque sobre todo en ellos se recibe a Cristo». [43] No se trataba sólo de palabras: los monasterios benedictinos fueron, durante siglos, lugares de refugio para viudas, niños abandonados, peregrinos y mendigos. Para Benito, la vida comunitaria era una escuela de caridad. El trabajo manual no sólo tenía una función práctica, sino que también formaba el corazón para el servicio. El compartir entre los monjes, la atención a los enfermos y la escucha de los más frágiles preparaban para acoger a Cristo, que llega en la persona del pobre y el extranjero. La hospitalidad monástica benedictina permanece hasta hoy como signo de una Iglesia que abre las puertas, que acoge sin preguntar, que cura sin exigir nada a cambio.
56. Los monasterios benedictinos, con el tiempo, se convirtieron en lugares que contrastaban la cultura de la exclusión. Los monjes cultivaban la tierra, producían alimentos, preparaban medicinas y los ofrecían, con sencillez, a los más necesitados. Su trabajo silencioso fue fermento de una nueva civilización, donde los pobres no eran un problema que resolver, sino hermanos y hermanas que acoger. La regla del compartir, del trabajo común y de la asistencia a los vulnerables estructuraba una economía solidaria, en contraste con la lógica de la acumulación. El testimonio de los monjes mostraba que la pobreza voluntaria, lejos de ser miseria, es camino de libertad y comunión. No sólo ayudaban a los pobres: se hacían cercanos a ellos, hermanos en el mismo Señor. En las celdas y claustros se formaba una mística de la presencia de Dios en los pequeños.
57. Además de la asistencia material, los monasterios desempeñaron un papel fundamental en la formación cultural y espiritual de los más humildes. En tiempos de peste, guerra o hambre, eran lugares donde el necesitado encontraba pan y remedios, pero también dignidad y palabra. Allí se educaba a los huérfanos, se formaba a los aprendices y se instruía a los campesinos en técnicas agrícolas y en la lectura. El saber se compartía como don y responsabilidad. El abad era a la vez maestro y padre, y la escuela monástica era un lugar de liberación por la verdad. Porque, como escribe Juan Casiano, el monje debe caracterizarse por «la humildad de corazón [...], que no conduce a la ciencia que hincha, sino a la que ilumina por medio de la plenitud de la caridad». [44] Al formar conciencias y transmitir sabiduría, los monjes contribuyeron a una pedagogía cristiana de inclusión. La cultura, marcada por la fe, se compartía con sencillez. El saber, cuando está iluminado por la caridad, se convierte en servicio. De ese modo, la vida monástica se revelaba como un estilo de santidad y una forma concreta de transformación de la sociedad.
58. La tradición monástica enseña, por tanto, que la oración y la caridad, el silencio y el servicio, las celdas y los hospitales, forman un único tejido espiritual. El monasterio es lugar de escucha y de acción, de adoración y de compartir. San Bernardo de Claraval, gran reformador de la Orden Cisterciense, «reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y moderada, tanto en la mesa como en la indumentaria y en los edificios monásticos, recomendando la sustentación y la solicitud por los pobres». [45] Para él, la compasión no era una opción accesoria, sino el camino real para seguir a Cristo. La vida monástica, por lo tanto, cuando es fiel a su vocación original, muestra que la Iglesia sólo será plenamente esposa del Señor cuando sea también hermana de los pobres. El claustro no es un mero refugio del mundo, sino una escuela en la que se aprende a servirlo mejor. Allí donde los monjes abrieron sus puertas a los pobres, la Iglesia reveló con humildad y firmeza que la contemplación no excluye la misericordia, sino que la exige como su fruto más puro.
Liberar a los cautivos
59. Desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ha visto en la liberación de los oprimidos un signo del Reino de Dios. Jesús mismo, al iniciar su misión pública, proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos» (Lc 4,18). Los primeros cristianos, incluso en condiciones precarias, rezaban y asistían a los hermanos y hermanas encarcelados, como atestiguan los Hechos de los Apóstoles (cf. 12,5; 24,23) y diversos escritos de los Padres. Esta misión liberadora se prolongó a lo largo de los siglos mediante acciones concretas, especialmente cuando el drama de la esclavitud y el cautiverio marcó sociedades enteras.
60. Entre finales del siglo XII y principios del XIII, cuando muchos cristianos eran capturados en el Mediterráneo o esclavizados en las guerras, surgieron dos Órdenes religiosas: la Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos (trinitarios), fundada por san Juan de Mata y san Félix de Valois, y la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced (mercedarios), fundada por san Pedro Nolasco con el apoyo de san Raimundo de Peñafort, dominico. Estas comunidades de consagrados nacieron con el carisma específico de liberar a los cristianos esclavizados, poniendo a disposición sus bienes [46] y a menudo ofreciendo su propia vida a cambio. Los trinitarios, con el lema Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas (Gloria a Ti, Trinidad, y a los cautivos libertad), y los mercedarios, que añaden un cuarto voto [47] a los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, dieron testimonio de que la caridad puede ser heroica. La liberación de los cautivos era expresión del amor trinitario: un Dios que libera no sólo de la esclavitud espiritual, sino también de la opresión concreta. El gesto de rescatar de la esclavitud y de la prisión se considera una prolongación del sacrificio redentor de Cristo, cuya sangre es el precio de nuestro rescate (cf. 1 Co 6,20).
61. La espiritualidad original de estas Órdenes estaba profundamente arraigada en la contemplación de la cruz. Cristo es el Redentor de los cautivos por excelencia, y la Iglesia, su cuerpo, prolonga este misterio en el tiempo. [48] Los religiosos no veían en el rescate una acción política o económica, sino un acto casi litúrgico, una ofrenda sacramental de sí mismos. Muchos entregaron sus propios cuerpos para sustituir a los prisioneros, cumpliendo literalmente el mandamiento: «No hay amor más grande que dar la vida por los amigos» ( Jn 15,13). La tradición de estas Órdenes no cesó. Al contrario, inspiró nuevas formas de acción frente a las esclavitudes modernas: la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las distintas adicciones. [49] La caridad cristiana, cuando se encarna, se convierte en liberadora. Y la misión de la Iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar la liberación. Aún en nuestros días, en los que existen «millones de personas —niños, hombres y mujeres de todas las edades— privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud», [50] dicha herencia es continuada por estas Órdenes y por otras Instituciones y Congregaciones que actúan en las periferias urbanas, las zonas de conflicto y los corredores migratorios. Cuando la Iglesia se arrodilla para rompe