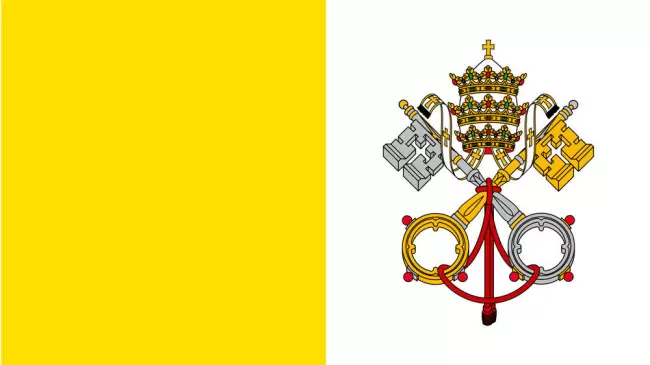![]() por Pbro. Fco. Javier Astaburuaga Ossa. Bachiller en T
por Pbro. Fco. Javier Astaburuaga Ossa. Bachiller en T
Diferentes acontecimientos de la vida nacional y la necesidad de construir el bien común con un profundo respeto a la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta su muerte natural en un país que se declara mayoritariamente católico y cristiano nos invitan a reflexionar y descubrir la íntima relación entre la democracia, la verdad y la libertad.
En efecto, las enseñanzas de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco nos permiten afirmar que todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón puede descubrir la ley natural inscrita en su corazón. Sin embargo, existe una profunda crisis de la cultura que engendra escepticismo en los fundamentos mismos del saber y de la ética, haciendo cada vez mas difícil ver con claridad el sentido del hombre, de sus derechos y deberes fundamentales. Todo esto agravado por la realidad de una sociedad compleja, en la que personas, matrimonios y familias se quedan con frecuencia solos con sus problemas y dolores agravados por la pobreza y la desprotección. Por lo mismo el “Estado de Derecho” está llamado a plasmar en su legislación la “fuerza de la razón” y no las “razones de la fuerza” que llegan incluso a violentar y prohibir la legítima objeción de conciencia contra acciones objetivamente malas como lo es por ejemplo el aborto y la eutanasia.
El origen de la contradicción entre la solemne afirmación de los derechos del hombre y su trágica negación en la práctica, están radicados en un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo, y no se dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio del otro. Es la cultura del descarte y de la muerte que destruye y siembra dolor sin mirar fronteras. De este modo, cuando el derecho deja de ser tal porque no está fundado en la inviolable dignidad de la persona humana sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte, la democracia se degenera en un totalitarismo fundamentalista. Y como consecuencia el estado deja de ser la casa común donde todos pueden vivir según los principios de la igualdad fundamental. Es decir, no existe la “cultura del encuentro” como nos reitera una y otra vez el Papa Francisco.
Así, la aparente legalidad de un proceso legislativo traiciona el ideal democrático porque deja de reconocer y tutelar la dignidad de la persona humana. La democracia no puede, entonces, mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente es un “ordenamiento” y como tal un instrumento y no un fin. Su carácter “moral” no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Y el valor de la democracia se mantiene o cae si promueve o no lo que encarna con relación al respeto de la dignidad de cada persona humana desde la concepción hasta la muerte natural y el respeto a sus derechos inalienables e inviolables garantizados en la Constitución Política en un Estado de Derecho. Así como a considerar el bien común como fin y criterio regulador de la vida pública y política.
Por el contrario, la trágica ofuscación de la conciencia colectiva con respecto a verdades objetivas hace tambalear en sus fundamentos, reduciendo a una cuestión mecánica de intereses contrapuestos, el mismo ordenamiento democrático. Por tanto y teniendo presente las relaciones entre la moral y el derecho, la ley civil no puede sustituir a la conciencia ni dictar normas que excedan su propia competencia que es la de asegurar el bien común de las personas, mediante el reconocimiento y la defensa de sus derechos fundamentales, la promoción de la paz y de la moralidad publicas. Así la ley civil cumple su función de garantizar una ordenada convivencia social en la verdadera justicia. Pues la ley humana es tal en cuanto está conforme con la recta razón, y como tal, deriva de la ley eterna.
En cambio cuando una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua; sin embargo, en este caso deja de ser ley y se convierte mas bien en una acto de violencia y corrupción de la ley (Sto tomas. STh I-Iiq.95.a.2).
Por lo tanto, el rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Si no fuera así, se obligaría a la persona humana a realizar una acción intrínsecamente incompatible con su dignidad, y de este modo, su misma libertad, cuyo fin y sentido auténticos residen en su orientación a la verdad y al bien, quedaría radicalmente comprometida.
Se trata, así, de un derecho esencial que como tal debería estar previsto y protegido por la misma ley civil.