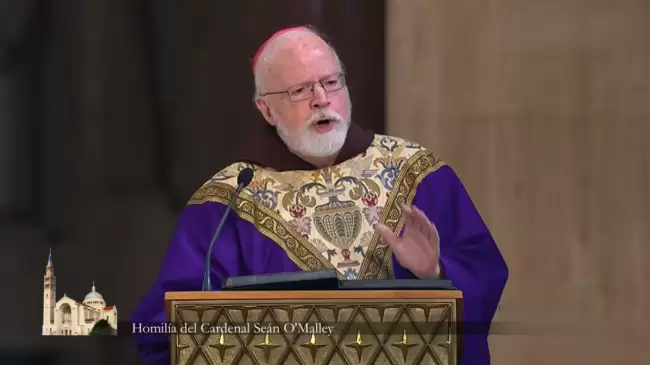![]() por Aleksander Ba?ka
por Aleksander Ba?ka
Nuestra salvación se realizó precisamente por esto: un Dios perfecto y santo, sin dejar de ser Él mismo, tomó sobre sí todo lo que radicalmente Él no es: todo el pecado y el sufrimiento de este mundo. El acto de la iniquidad más profunda, que fue el rechazo de Dios, sólo pudo ser anulado por un acto de amor perfecto - perfecto precisamente por el hecho de que no tenía nada de lo que tomó sobre sí; ni rastro del mal al que se entregó y que superó en sí mismo. Esta es la lógica más profunda de la salvación que Dios nos ofrece. «Porque Dios no hizo la muerte y no se alegra de la perdición de los vivos» (Sab 1,13), nos recuerda el Libro de la Sabiduría. Tampoco creó el pecado ni el sufrimiento, pues son frutos de la libertad humana. Entonces, ¿ha cambiado de estrategia?
Se mire como se mire, la realidad del castigo esconde precisamente eso: una acción que pretende servir a algún bien, pero que, tomada por sí misma, está ligada a la molestia, el dolor y el sufrimiento. La cuestión de si Dios castiga, por tanto, nos enfrenta precisamente a esa perspectiva; nos obliga a preguntarnos si Dios puede hacer algo malo -infligir dolor, causar angustia en el cuerpo y en el alma, enviar la muerte a los inocentes, inducir el pandemónium-, aunque sea en aras de un bien superior, para nuestro arrepentimiento y salvación. ¿Justifica el fin de Dios los medios impíos?
De hecho, el problema no es nuevo. La historia de las disputas filosóficas y teológicas conoce la posición de los voluntaristas, que intentaron resolver el dilema de la aparente limitación de la libertad de Dios debido al mal, proclamando la tesis de que Dios no tiene tanto que querer el bien, sino que todo lo que Dios quiere debe ser bueno. Si, por tanto, Dios hace algo, se sigue que ese algo es bueno precisamente porque un Dios perfecto lo quiere. Viniendo de Su mano, entonces, el castigo, el dolor o el pandemónium no pueden ser algo malo - como mucho, podemos experimentarlo así. ¿Resuelve esto el problema? Apliquemos entonces esta solución a los niños que mueren en tiempos de peste, a los ancianos o a los médicos que les salvan la vida. Pensemos que esto forma parte de la estrategia de Dios calculada para un bien mayor. Digámosles que, en esencia, no les está pasando nada malo, y que Dios les recompensará eternamente de todos modos. Hagámoslo así, y podremos oír la risa irónica de bastantes deístas o ateos divertidos hasta las lágrimas por este tipo de equívoco intelectual. E incluso si fuéramos argumentalmente capaces de defenderlo, en algún lugar profundo -incluso dentro de nosotros- permanece una imagen de Dios que, desde la perspectiva de nuestra fragilidad humana, no sólo sería impredecible, sino también peligrosa.
Entonces, ¿Dios no castiga? Sí y no. En primer lugar, no tiene por qué hacerlo de la forma en que solemos entender el concepto de castigo. Por supuesto, hay diferentes maneras de entenderlo. Para algunos, el castigo será un abuso cruel, excesivo y violento de un ser humano con el fin de imponer despiadadamente un resultado deseado. Para otros, una acción más sutil dirigida a un efecto educativo específico, como restringir el acceso de un niño a su juego de ordenador favorito por no haber limpiado su habitación. Por desgracia, el castigo pandémico, que muchos se inclinan a atribuir a Dios, se asemeja más a las acciones de un maltratador que a las de un educador responsable. Además, el propio castigo, aunque dentro de un marco razonable sea a veces una manifestación necesaria y necesaria de la preocupación educativa, revela sin embargo algunas de nuestras imperfecciones y limitaciones. ¿Por qué? Porque es una intervención en algo que no controlamos, que está fuera de nuestro control, y por tanto a través de la influencia externa intentamos recuperar ese control. Al fin y al cabo, no puede ser de otra manera. No somos omniscientes y no sabemos, por ejemplo, cuáles serán las consecuencias del comportamiento perturbador de nuestros hijos. Lo analizamos, juzgamos y tomamos las medidas correctivas que nos parecen más adecuadas. Una parte integral de esto es a veces el castigo, que a veces tiene el efecto deseado y a veces no. Tales dilemas, sin embargo, no existen para Dios.
Por tanto, Dios no tiene la más mínima deficiencia en su conocimiento de todas las consecuencias reales y posibles de nuestras acciones. Él, que conoce exactamente la posición de cada partícula elemental del universo (tanto la real como todas sus posibles variaciones), que lo ve todo en su eterno «ahora» (sin limitaciones espacio-temporales) y conoce todas las consecuencias de nuestras elecciones (las reales y las que se habrían producido si hubiéramos actuado de otro modo), no necesita extraer consecuencias adicionales de nuestro comportamiento y golpearnos con ellas para que nos arrepintamos. Él puede utilizar lo que nosotros mismos provocamos al rechazar Su amor. Ahí radica la diferencia fundamental entre la voluntad de Dios y el favor de Dios. Dios no es la fuente de ningún mal. Él conoce todas las consecuencias negativas de nuestras acciones, pero no las causa. No las quiere para nosotros, pero las permite en aras de nuestra libertad y las utiliza. Sin embargo, Él no es la fuente de ellas. Si nos castiga, es para que suframos las dolorosas consecuencias de nuestra iniquidad, el destino que nos hemos forjado. En esto, es como una madre sabia que puede soportar el dolor en su corazón y dejar a su hijo, borracho hasta la inconsciencia, en el felpudo frente a la puerta del piso, para que por la mañana se despierte precisamente en ese lugar, y no -como todas las veces anteriores- limpio y lavado en su cama.
Todo padre sabe que el castigo más eficaz es cuando permitimos que el niño experimente las consecuencias de sus errores, acompañándolo sabiamente y mostrándole los caminos de la buena transformación. Desgraciadamente, nuestras limitaciones hacen que no siempre podamos hacer esto y que no siempre podamos actuar de esta manera. A veces, por el bien del niño, somos nosotros quienes debemos imponer el castigo. ¿Y Dios? Él no tiene esas limitaciones. Nos castiga no con lo que nos hace, sino permitiéndonos experimentar las consecuencias del destino que nos hemos forjado al vivir sin Él o incluso contra Él. Pero no permanece pasivo. Nos acompaña y está a nuestro lado, ofreciéndose constantemente a nosotros en las horas más oscuras de las dolorosas consecuencias de nuestra libertad. Está con nosotros -no contra nosotros- y nos indica el camino de la conversión, del retorno, respetando plenamente nuestra libertad. No, no es un Dios de peluche. Su corazón se desgarra por nuestro sufrimiento, revive en él el drama del sufrimiento de su Hijo y se reconcilia con él, por nosotros. Por eso Dios es más libre, porque no hace ni tiene que hacer ningún mal -su libertad no está limitada por esa necesidad, sino que es absolutamente libre precisamente por la capacidad de elegir el bien objetivo, que Dios realiza siempre a través de su omnipotencia-. Así trata también con nosotros.
Pero después de todo -dirá alguien- la Biblia está llena de palabras sobre Dios enviando castigos. Sí -respondería yo-, así como referencias a su necesidad de descanso tras la dureza de su trabajo (Gn 2,3), a su gusto por el olor de los animales quemados (Gn 8,21), a su cólera (1 Re 13,10) o a su maldición (Jr 11,3). Si no tenemos en cuenta que el hombre utiliza diversos antropomorfismos en su forma de hablar de Dios, y Dios adapta su mensaje a su lenguaje, y si no reconocemos que esta forma de expresarse en muchos lugares no puede tomarse literalmente, sino que necesita ser interpretada, caemos en contradicciones irremediables. Aunque parezca evidente, a veces es el lenguaje del castigo el que defendemos con especial fervor. ¿Por qué? ¿Quizás porque su dureza nos resulta a menudo familiar desde la propia autopsia; porque nosotros mismos hemos sido víctimas de ella o hemos sido quienes la hemos impuesto? No tiene por qué ser así, pero merece la pena plantearse si nuestra batalla por el derecho de Dios al castigo no es a veces una lucha desesperada por justificarnos a nosotros mismos, o a aquellos cuya imagen en nuestro corazón tanto deseamos salvar.