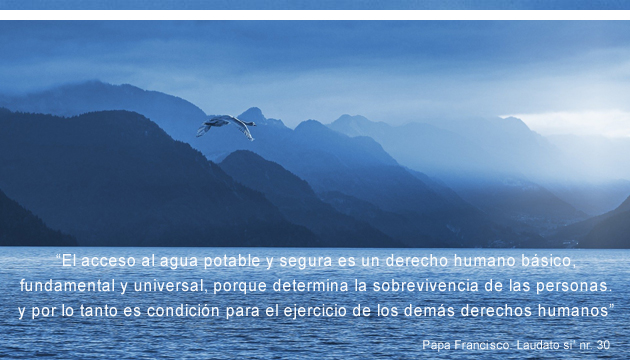Siempre hallamos en el hombre, desde la noche de los tiempos, la tentación de salirse de la casilla de su naturaleza, anticipando el destino glorioso que le ha sido prometido. Hay en la naturaleza humana una nostalgia de divinidad, un ansia de una existencia eterna y ‘transhumanada’. Esta vocación plenamente humana encontró su parodia en aquella promesa que la antigua serpiente deslizó a Eva en el Edén: «Seréis como dioses». Es decir, podréis disfrutar de esa naturaleza ‘transhumanada’ al margen de los planes divinos. Todas las triquiñuelas de la serpiente se resumen, a la postre, en la promesa de un Paraíso en la Tierra que anticipe los gozos ultraterrenos y glorifique nuestra carne mortal, a costa de privarla de la gloria eterna. Y entre todas estas triquiñuelas ninguna tan sugestiva y perturbadora como hacernos dioses desembarazándonos de los límites biológicos de nuestra naturaleza. Así, el hombre deja de ser criatura, para convertirse en creador de sí mismo.
Si volvemos la vista atrás, hasta los relatos mitológicos, comprobaremos enseguida que este anhelo de alcanzar una existencia ‘transhumanada’ se expresa de las formas más pintorescas. El pagano no podía sino vislumbrar confusamente su destino, de modo que concibe su participación en la divinidad de forma tosca y escabrosa (o, si se prefiere, folletinesca), mediante coyundas que funden el linaje mortal con el linaje olímpico. Para ello, imagina a unos dioses promiscuos y asaltacamas, deseosos de expandir su genealogía engendrando una prole innumerable en todas las mujeres que se cruzan en su camino. Pero la mitología pagana también nos procura, junto a estas poéticas ensoñaciones olímpicas en la que los dioses descienden de su trono para participar de la aventura humana, visiones de pesadilla en la que la transgresión de las barreras biológicas adquiere perfiles tenebrosos y horrendos. Todas las mitologías paganas burbujean de seres híbridos, a veces desdichados, a veces protervos, animales parcialmente humanos u hombres parcialmente animalescos. Pensemos, por ejemplo, en la Medusa, con su cabellera de serpientes ondulantes; pensemos en las sirenas, ninfas marinas con cabeza de mujer y cuerpo de ave; pensemos en la temible Esfinge, con cabeza y pechos de mujer, cuerpo de león y alas de pájaro.
El transhumanismo aspira a dotar a los seres humanos de capacidades superiores: una mayor longevidad, una inteligencia superior, una mayor resistencia ante las enfermedades, etcétera. Se trata, en fin, de parodiar el acto creador de Dios, ignorando los condicionantes de la naturaleza humana, empezando por la caída que expulsó al hombre del Edén. Como decía Lewis Mumford, refiriéndose a los utopistas políticos (pero vale también para los utopistas científicos): «Al pretender que Falstaff sea como Cristo, estos fanáticos impiden que los bribones de nacimiento sean capaces de alcanzar al menos el nivel de un Robin Hood». Mumford dirigía su crítica contra las corrientes revolucionarias, obsesionadas con la creación de un hombre nuevo, como condición de todo cambio estructural. La visión cabal del hombre le pide a Falstaff que mire a Cristo, que trate de imitarlo, para que Falstaff se desplace trabajosamente, con ayuda de la gracia pero siempre dentro del ámbito de su naturaleza caída, hasta lograr convertirse en Robin Hood. El transhumanismo, por el contrario, pretende un salto ilusorio de la naturaleza; a diferencia de la gracia, que favorece la conversión de Falstaff en Robin Hood, aspira grotescamente a que Falstaff se convierta en Cristo. Algo tan demente como tratar de alzarnos tirando de nuestro pelo.
En el fondo de la utopía transhumanista subyace la vieja y errónea idea de considerar el cuerpo una cárcel que conviene convertir en un aposento suntuoso. Contra esta vieja y errónea idea, sólo se alza la nueva idea cristiana, tan escandalosa y subversiva hoy como hace dos mil años. Nuestro cuerpo, tan acechado por los padecimientos y los achaques, guarda una semilla de divinidad que está a punto de germinar. Nuestro cuerpo, cuyo destino aparente es la muerte, se hace partícipe de la naturaleza divina cuando descubre que su destino auténtico es otra vida más plena. Nuestro cuerpo lleno de arrugas y michelines, cólicos del riñón y deficiencias respiratorias, humores malolientes, secreciones y excrementos; nuestro cuerpo que se lastima y se duele, que enferma y se muere y se pudre, ha sido, sin embargo, elegido como recipiente de nuestra gloria. Esta es la única transhumanización que merece la pena.