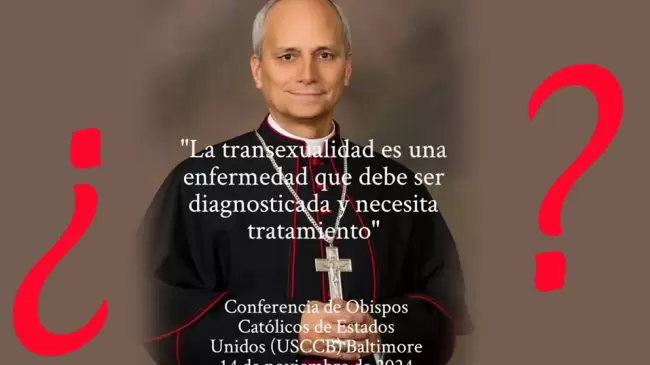A lo largo de los siglos los católicos han experimentado procesos en los que la corrupción, los errores doctrinales, el relajamiento en la liturgia, han provocado graves daños en miles de bautizados.
No pensemos que eso ocurría solo en los siglos más difíciles de la Edad Media o en el periodo del Renacimiento. Ya en los primeros siglos, en las comunidades cristianas hubo hombres y mujeres, sacerdotes e incluso obispos, que entraron en el camino de la decadencia espiritual.
Frente a los males que surgen cuando se enfría la fe, cuando se debilita la esperanza, cuando se pierde la caridad, surgen deseos de reforma en la Iglesia, orientados a recuperar el fervor, a avivar la caridad, a mantener firme y fecunda la fe.
Esos deseos de reforma surgen gracias a la acción del Espíritu Santo, que mueve a corazones generosos para que trabajen con decisión y esperanza en la tarea de renovar la vida cristiana.
Nos gustaría, ciertamente, mantener encendidas las lámparas para que no se debilite la fe y todos los bautizados fuésemos fieles a lo que nos pide el Evangelio y nos enseña la Iglesia católica.
Pero como la debilidad humana sigue entre nosotros, desde los mismos Apóstoles hasta nuestros días, necesitamos una y otra vez dejar que el Señor nos corrija y nos encauce para renovarnos internamente.
Hoy, como en el siglo I, en el siglo VI, en el siglo XI, en el siglo XVI, y casi siempre, resuena entre nosotros la voz de Cristo a la reforma más radical, la de la conversión: “convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15).
Las cartas a las siete iglesias que leemos en el Apocalipsis (capítulos 1 y 2) conservan una actualidad sorprendente, porque valen para ayer como para hoy: hemos de renovar el amor primero.
Ese es el sentido de toda auténtica reforma en la Iglesia católica. Desde la confianza en la acción del Espíritu Santo, y con la disponibilidad de tantos hombres y mujeres verdaderamente santos, podremos revitalizar nuestra fe y así poner en práctica reformas que nos hagan ser cristianos auténticos y enamorados.